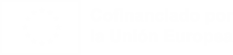El 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales, instaurado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007 para reconocer el papel clave que desempeñan las mujeres en la producción de alimentos, la gestión de los recursos naturales y el desarrollo de los territorios rurales en todo el mundo.
Esta fecha busca visibilizar sus aportes y, al mismo tiempo, las desigualdades estructurales que aún persisten en el acceso a la tierra, al empleo y a los espacios de decisión.
En Uruguay, las mujeres representan el 43,7% de la población que vive en zonas rurales, según datos del Instituto Nacional de Estadística (Censo 2011), y continúan enfrentando profundas desigualdades.
La división sexual del trabajo, tanto en el medio rural como en el urbano, implica la asignación de tareas y roles construidos social y culturalmente. Esto quiere decir que social y culturalmente se espera que una mujer realice ciertas tareas y los varones otras, pero esto no tiene que ver con sus capacidades. De hecho, esta división sexual del trabajo promueve que las actividades de las mujeres estén relegadas a ámbitos domésticos y de cuidados que sostienen la vida familiar, y, en el caso de los trabajos, a tareas “feminizadas” como la cocina, el cuidado de animales o la huerta.
Los estudios del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias (MGAP, FAO y ONU Mujeres) evidencian una marcada división sexual del trabajo: las mujeres participan menos que los varones en las explotaciones agropecuarias y, cuando lo hacen, suelen ocupar puestos de menor calificación y responsabilidad, principalmente vinculados a tareas domésticas. Asimismo, reciben menor capacitación agropecuaria, acceso a procesos de extensión, asistencia técnica y transferencia de tecnologías en comparación con los varones.
También persisten barreras en el acceso y control de la tierra, el financiamiento y el asesoramiento técnico. Por ejemplo, los datos del Censo General Agropecuario de 2011 muestran que únicamente el 19,7% de las explotaciones agropecuarias tenían a una mujer como titular. Las prácticas de herencia y traspaso de explotaciones familiares privilegian a los varones, limitando las posibilidades de las mujeres de gerenciar emprendimientos productivos y acceder a la propiedad de los predios.
A esto se suma la multiplicidad de tareas productivas generalmente no remuneradas que realizan las mujeres en las explotaciones familiares, frecuentemente consideradas como una simple “ayuda” al trabajo de los varones.
Esa dinámica refuerza la subordinación de las mujeres en la esfera productiva y dificulta el reconocimiento de su aporte, convirtiéndolo en un trabajo invisible dentro de las economías rurales.
Por otro lado, las mujeres en el medio rural han tenido un rol fundamental en el cuidado de la vida humana y no humana, siendo claves en procesos de denuncia frente a la aplicación de agroquímicos y en la protección del agua. También han sido pioneras en procesos productivos vinculados a la agroecología y en organizarse para denunciar las limitaciones en el ejercicio de sus derechos. Asimismo, han sido esenciales en los procesos de tejido comunitario en los territorios, que sostienen formas de producir que cuidan la vida.
Desde el proyecto De la Chacra al Paisaje, trabajamos junto a productoras y productores para integrar biodiversidad y prácticas agroecológicas en los sistemas productivos, fortaleciendo las capacidades locales y promoviendo una gestión más equitativa del territorio.
Reconocer las desigualdades de género es parte del desafío de construir paisajes rurales diversos, justos y con igualdad de oportunidades.
Algunos materiales de referencia:
Chiappe M., González, A., y De Amores, Y. (2020) Calmañana: cooperativa de mujeres rurales productoras de hierbas aromáticas. 32 años compartiendo saberes y aprendizajes. LEISA Revista de Agroecología, 36(1): 41-43. Recuperado de https://leisa-al.org/web/revista/volumen-36-numero-01/calmanana-cooperativa-de-mujeres-rurales-productoras-de-hierbas-aromaticas-32-anos-compartiendo-saberes-y-aprendizajes/
Chiappe, M. (2020). Conflictos por uso de agroquímicos: el papel de las mujeres rurales en Uruguay. Agrociencia Uruguay, 24, e352. Recuperado de https://doi.org/10.31285/AGRO.24.352
FAO y MGAP. (2021). Plan nacional de género en las políticas agropecuarias de Uruguay. Montevideo. https://doi.org/10.4060/cb5494es Recuperado de https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/plan-nacional-genero-politicas-agropecuarias/plan-nacional-genero
Florit, P. (2020). Asistencia Técnica y perspectiva de Género. Revista del Plan Agropecuario N° 173. Recuperado de https://www.planagropecuario.org.uy/uploads/magazines/articles/188_2907.pdf
Florit, P. y Sganga, F. (2018) Diez años de trabajo en género para el desarrollo rural. En OPYPA Anuario OPYPA 2018 (pp. 409 – 424). Montevideo: MGAP. Recuperado de https://descargas.mgap.gub.uy/OPYPA/Anuarios/Anuario%202018/ANUARIO%20OPYPA%202018%20WEB%20con%20v%C3%ADnculo.pdf